
Marcel Proust
I. Infancia meditativa de Violante
La vizcondesa de Estiria era generosa y tierna y llena de una gracia seductora. El vizconde, su marido, era muy inteligente, y de una regularidad admirable en los rasgos de su cara. Pero el último de los granaderos era más sensible y menos vulgar que él. Educaron lejos del mundo, en la rústica finca de Estiria, a su hija Violante, que, bella y vivaz como su padre, tan caritativa y misteriosamente seductora como su madre, parecía reunir las cualidades de sus padres en una proporción perfectamente armoniosa. Mas las volubles aspiraciones de su corazón y de su pensamiento no encontraban en ella una voluntad que, sin limitarlas, las dirigiera, que la impidiera llegar a ser juguete encantador y frágil de las mismas. Esta falta de voluntad inspiraba a la madre de Violante unas inquietudes que, con el tiempo, habrían podido ser fecundas si la vizcondesa no hubiera perecido con su marido en un accidente de caza, dejando a Violante huérfana a la edad de quince años. Viviendo casi sola, bajo la guarda vigilante del viejo Agustín, su preceptor y administrador del castillo de Estiria, Violante, a falta de amigos, hizo de sus sueños unos compañeros encantadores a los que prometía permanencer fiel toda su vida. Los paseaba por las avenidas del parque, por el campo, los instalaba en codos en el rastel de la terraza que, cerrando el castillo de Estiria, mira al amar. Educada por ellos como por encima de sí misma, iniciada por ellos, Violante sentía todo lo visible y presentía un poco de lo invisible. Era infinita su alegría, interrumpida por tristezas que, por otra parte, transformaban la alegría en dulzura.
II. Sensualidad
Aparte de Agustín y de algunos niños del país, Violante no veía a nadie. Sólo una hermana menor de su madre, que vivía en Julianges, un palacio situado a unas horas de distancia, visitaba a veces a Violante. Uno de los días en que fue a ver a su subrina, la acompañó un amigo. Se llamaba Honorato y tenía dieciséis años. A Violante no le gustó, pero el amigo volvió. Paseando por una avenida del parque, le enseñó cosas muy inconvenientes que ella no sospechaba. Violante sintió un placer muy agradable, pero del que se avergonzó en seguida. Después de ponerse el sol y de andar mucho tiempo, se sentaron en un banco, sin duda para contemplar los reflejos con que el cielo rosado dulcificaba el mar. Honorato se acercó a Violante para que no tuviera frío, le abrochó en el cuello el abrigo de piel con ingeniosa lentitud y le propuso intentar poner en práctica con su ayuda las teorías que acababa de enseñarle en el parque. Quiso hablarle muy bajo, acercó los labios al oído de Violante y Violante no lo retiró; pero oyeron ruidos en el follaje.
- No es nada –dijo tiernamente Honorato.
- Es mi tía –dijo Violante.
Era el viento. Pero Violante, que se había levantado refrescada muy oportunamente por aquel viento, no quiso volver a sentarse y de despidió de Honorato a pesar de sus ruegos. Tuvo remordimientos, un ataque de nervios, y dos noches seguidas tardó mucho en dormirse. El recuerdo de Honorato era para ella una almohada que quemaba y a la que ella daba vuelta continuamente. Al día siguiente Honorato quiso verla. Violante mandó decirle que había ido de paseo. Honorato no lo creyó y no se atrevió a volver. El verano siguiente, Violante volvió a pensar en Honorato con ternura, con pena también, porque sabía que se había ido en un barco como marinero. Cuando el sol se sumergía en el mar, Violante, sentada en el banco adonde Honorato la llevara un año antes, se esforzaba por recordar sus labios expectantes, sus ojos verdes medio cerrados, sus miradas viajeras como rayos y que posaban sobre ella un poco de cálida luz viviente. Y en las noches suaves, en las noches anchas y secretas, cuando la certidumbre de que no podía verla nadie le excitaba el deseo, oía la voz de Honorato decirle al oído cosas vedadas. Le evocaba todo entero, obsesivo y ofrecido como una tentación. Una noche, comiendo, miró suspirando al administrador que estaba sentado frente a ella.
- Estoy muy triste, Agustín –dijo Violante–. Nadie me quiere.
- Sin embargo –repuso Agustín–, cuando fui hace ocho días a Julianges a arreglar la biblioteca, oí decir que usted: “¡Qué guapa es!”
- ¿Quién lo dijo? –preguntó tristemente Violante.
Una desmayada sonrisa levantaba apenas muy débilmente una comisura de la boda, como cuando se intenta levantar una cortina para que entre la alegría de la luz.
- Ese muchacho del año pasado, Honorato…
- Yo creía que estaba navegando –dijo Violante.
- Ha vuelto –repuso Agustín.
Violante se levantó inmediatamente y fue casi tambaleándose hasta su cuarto para escribir a Honorato que viniera a verla. Al coger la pluma tuvo una sensación de felicidad, de poder todavía desconocido; la impresión de que disponía un poco de su vida a capricho y para su placer, de que en los mecanismos de sus dos destinos que parecían aprisionarlos mecánicamente lejos del uno del otro, ella podía, a pesar de todo, hacer algo, que Honorato apareciera por la noche en la terraza de otro modo que en el amargo éxtasis de su deseo insatisfecho, que sus tiernas palabras no escuchadas –su perpetua novela interior– y las cosas tenían verdaderamente caminos convergentes por los que ella iba a lanzarse a lo imposible y hacerlo viable creándolo. Al día siguiente recibió la respuesta de Honorato y fue a leerla temblando en el banco donde él la había besado.
“Mademoiselle:
Recibo su carta una hora antes de salir mi barco. Hicimos escala sólo por ocho días, y ya no volveré hasta dentro de cuatro años. Dígnese acordarse un poco de este que tanto la respeta y quiere.
Honorato”
Entonces, Violante, contemplando aquella terraza a la que nunca más volvería él, donde nadie podría satisfacer su deseo, también aquel mar que se lo quitaba y le daba a cambio, en la imaginación de la muchacha, un poco de su gran encanto misterioso y triste, encanto de las cosas que no son nuestras, que reflejan demasiados cielos y bañan demasiadas riberas, rompió a llorar.
- Agustín –dijo por la noche–, me ha ocurrido una gran desgracia.
De las primeras decepciones de su sensualidad nació para ella la primera sed de confidencias, tan naturalmente como suele nacer de las primeras satisfacciones del amor. El amor no lo conocía aún. Al poco tiempo lo padeció, que es la única manera como se aprende a conocerlo.
III. Cuitas de amor
Violante se enamoró, es decir, un joven inglés que se llamaba Laurencio fue durante varios meses objetos de sus pensamientos más insignificantes, móvil de sus actos más importantes. Había ido una vez de caza con él y no comprendía por qué el deseo de verle le embargaba el pensamiento, la impulsaba a los caminos a su encuentro, le quitaba el sueño, el reposo y la alegría. Violante estaba enamorada y no fue correspondida. A Laurencio le gustaba frecuentas la sociedad y a ella le gustó seguirle. Pero Laurencio no tenía ojos para esta campesina de veinte años. Violante enfermó de pena y de celos, fue a olvidar a Laurencio al balneario de…, pero seguía herida en su amor propio por haber sido preterida a muchas mujeres que valían menos que ella y, para triunfar sobre ellas, decidió conquistar todas las ventajas de aquellas mujeres.
- Te dejo, querido Agustín –dijo–, para estar cerca de la corta de Austria.
- ¡Dios nos valga! – exclamó Agustín–. Cuando esté usted en medio de tanta gente mala, los pobres del país no tendrán ya el consuelo de sus caridades. Ya no jugará usted con nuestros niños en los bosques. ¿Quién sostendrá el órgano de la Iglesia? Ya no la veremos pintar en el campo, ya no compondrá canciones.
- No te preocupes, Agustín –dijo Violante–, sólo te pido que me conserves bien el castillo y me sigan siendo fieles mis campesinos de Estiria. El gran mundo no es para mí más que un medio. Da armas vulgares, pero invencibles, y si algún día quiero ser amada, tengo que poseerlas. Me mueve también una curiosidad y como una necesidad de llevar una vida un poco más material y menos reflexiva que ésta. Lo que quiero es a la vez un reposo y una escuela. En cuanto logre la posición que busco y terminen mis vacaciones, dejaré el gran mundo por el campo, por mi buena gente sencilla y por lo que prefiero sobre todo, mis canciones. En un momento preciso y próximo, me pararé en esa pendiente y volveré a nuestra Estiria, a vivir cerca de ti, querido Agustín.
- ¿Podrá hacerlo?
- Lo que se quiere se puede –afirmó Violante.
- Pero quizás no quiera usted lo mismo que ahora –repuso Agustín.
- ¿Por qué? –preguntó Violante.
- Porque usted habrá cambiado.
IV. Mundanidad
Las personas del gran mundo son tan mediocres que Violante sólo necesito dignarse alternar con ellas para eclipsar a casi todas. Los señores más inaccesibles, los artistas más huraños se acercaron a ella y la cortejaron. Sólo ella tenía ingenio, buen gusto, un tipo que sugería la idea de toda perfección. Lanzó comedias, perfumes y vestidos. Las modistas, los escritores, los peluqueros mendigaron su protección. La sombrerera más famosa de Austria le pidió autorización para titularse sombrerera suya, el príncipe más ilustre de Europa le pidió permiso para titularse amante suyo. Violante juzgó que debía negar a ambos esta prueba de estimación que habría consagrado definitivamente su elegancia. Entre los jóvenes que solicitaron ser recibidos en casa de Violante, se distinguió a Laurencio por su insistencia. Con esto, después de haberle causado tanta pena, le inspiró cierto desprecio. Su bajeza le alejó de ella más de lo que lo hicieran todos sus desdenes. “No tengo derecho a indignarme –se decía Violante–. No le amé por su grandeza de alma y me daba muy bien cuenta, sin atreverme a confesármelo, de que era vil. Esto no me impedía amarle, sino solamente amar al mismo tiempo la grandeza de alma. Pensaba que se podía ser vil y a la vez seductor. Pero en cuanto se deja de amar se vuele a preferir a las personas de valor. ¡Extraña aquella pasión por ese miserable, pues era una pasión sólo cerebral y no tenía excusa del extravío de los sentidos! El amor platónico es poca cosa.” Ya veremos que, pasado poco tiempo, Violante vio que el amor sensual era menos aun.
Agustín fue a verla y quiso llevársela de nuevo a Estiria.
- Ha conquistado usted una verdadera realeza –le dijo–. ¿No le basta? Ojalá volviera a ser la Violante de antes.
- Precisamente acabo de reconquistarla, Agustín –repuso Violante–; déjame al menos ejercerla unos meses.
Un acontecimiento que Agustín no había previsto apartó por un tiempo a Violante de volver a su retiro. Después de haber rechazado a veinte altezas serenísimas, a otros tantos de príncipes soberanos y a un hombre de talento que pedían su mano, se casó con el duque de Bohemia, que tenía grandes atractivos y cinco millones de ducados. La noticia de regreso de Honorato estuvo a punto de romper la boda la víspera de celebrarse. Pero una enfermedad que padecía le desfiguraba y hacía odiosas a Violante sus familiaridades. Lloró por la vanidad de sus deseos que en otro tiempo volaran tan ardientes hacia la carne entonces en flor y que estaba ahora ya marchita para siempre. La duquesa de Bohemia siguió seduciendo como lo hiciera antes Violante de Estiria, y la inmensa fortuna del duque no sirvió más que para dar un marco digno de ella al objeto de arte que ella era. De objeto de arte pasó a ser objeto de lujo por esa natural por esa natural inclinación de las cosas de este mundo a descender a lo peor cuando un noble esfuerzo no mantiene su centro de gravedad como por encima de ellas mismas. Agustín se asombraba de todo lo que llegaba a ella.
“¿Por qué la duquesa –la escribía– habla constantemente de cosas que Violante despreciaba tanto?”
“Porque con preocupaciones que, por su misma superioridad, son antipáticas e incomprensibles para personas que viven en el gran mundo, yo gustaría menos –contestó Violante–. Pero me aburro, querido Agustín”.
Agustín fue a verla y le explicó por qué se aburría:
- Su afición a la música, su inclinación a la reflexión, a la caridad, a la soledad, al campo, ya no se ejercitan. La absorbe el éxito, la intercepta el placer. Pero la felicidad sólo se encuentra haciendo lo que se quiere con las tendencias profundas del alma.
- ¿Cómo lo sabes, tú que no has vivido? –dijo Violante.
- He pensado, y pensar es vivirlo todo. Pero espero que no tardara usted en asquearse de esta ida insípida.
Violante se aburrió cada vez más, ya no estaba nunca alegre. Y la inmoralidad del gran mundo, que hasta entonces la había dejado indiferente, se apoderó de ella y la afectó profundamente, como la dureza de las estaciones abate los cuerpos que la enfermedad incapacita para luchar. Un día que paseaba sola por una avenida desierta, de un coche, que antes no había visto, se apeó una mujer y se dirigió a ella. La abordó preguntándole si era Violante de Bohemia y le contó que había sido amiga de su madre y había sentido deseo de volver a ver a la pequeña Violante que había tenido sobre sus rodillas. La besó con emoción, la cogió de la cintura y le dio tantos besos que Violante, sin decirle adiós, escapó a todo correr. La noche siguiente, Violante fue a una fiesta dad en honor de la princesa de Misena, a la que no conocía. Reconoció en la princesa a la abominable señora de la víspera. Y una anciana señora, a la que Violante había estimado mucho hasta entonces, le dijo:
- ¿Quiere que le presente a la princesa de Misena?
- ¡No! –repuso Violante.
- No sea tímida. Estoy segura que usted le gustará. Le gustan mucho las mujeres bonitas.
Desde aquel día, Violante tuvo dos enemigas mortales, la princesa de Misena y la anciana señora, que la motejaron en todas partes de monstruo de orgullo y de perversidad. Violante lo supo, lloró por ella misma y por la maldad de las mujeres. En cuanto a la de los hombres hacía ya tiempo que estaba al cabo de la calle. No tardó en decir todas las noches a su marido:
- Pasado mañana nos iremos a Estiria y ya no la dejaremos nunca.
Después surgía una fiesta que quizá le gustara más que las otras, un vestido más bonito que exhibir. Las profundas necesidades de imaginar, de crear, de vivir sola y en el pensamiento, y también de servir, sin dejar de impedirle sufrir por no verlas satisfechas, sin dejar de impedirle encontrar en el mundo ni siquiera la sombra de una alegría, se habían embotado mucho, no eran ya lo bastante imperiosas para hacerle cambiar su vida, para obligarla a renunciar al mundo y a realizar su verdadero destino. Seguía ofreciendo el espectáculo suntuoso y desolado de una existencia hecha para lo infinito y, poco a poco, reducida casi a la nada, sin otra cosa que las sombras melancólicas de su noble destino que hubiera podido cumplir y del que se alejaba cada día más. Un gran impulso de plena caridad le habría lavado el corazón como una marea que habría nivelado todas las desigualdades humanas que obstruyen un corazón mundano, se estrellaba contra las mil barreras del egoísmo, de la coquetería y de la ambición. Ya la bondad le interesaba solamente como una elegancia. Seguramente haría todavía caridades de su dinero, caridades hasta de su trabajo y de su tiempo, pero toda una parte de sí misma estaba reservada, ya no le pertenecía. Aún leía y soñaba por la mañana en la cama, pero con un espíritu falseado, que ahora se detenía en el exterior de las cosas y se contemplaba a sí mismo, no para ahondarse, sino para admirarse voluptuosa y coquetamente como ante un espejo. Y si entonces le anunciaran una visita, no tendría la voluntad de despedirla para seguir soñando y leyendo. Había llegado a no gozar de la naturaleza sino con sentidos pervertidos, y el encanto de las estaciones ya no existía para ella más que para perfumar las elegancias y darle tonalidad. Los encantos del invierno se le quedaron reducidos al placer de ser friolenta, y la diversión de la aza cerró su corazón a las tristezas del otoño. A veces quería hacer un intento de recobrar, caminando sola en el bosque, la fuente natural de los verdaderos goces. Y el placer de ser elegante corrompía para ella el goce de estar sola y de soñar.
- ¿Nos vamos mañana? Preguntaba el duque.
- Pasado mañana –contestaba Violante.
Y el duque dejó de preguntarle. A Agustín, que se lamentaba, Violante le escribió: “Volveré cuando sea un poco más vieja”. “Ah –contestaba Agustín–, les está dando deliberadamente su juventud. No volverá nunca a su Estiria.” Nunca volvió. Joven, había permanecido en el gran mundo para ejercer la realeza de la elegancia que, casi niña, había conquistado. Vieja, siguió en él para defenderla. En vano. La perdió. Y cuando murió, todavía estaba intentando reconquistarla. Agustín había confiado en el cansancio. Pero no había contado con una fuerza que, si se ha nutrido de la vanidad, vence al cansancio, al desdén, hasta al fastidio: es la costumbre.
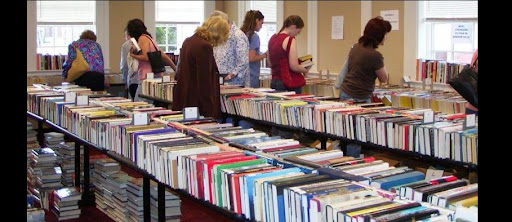
No hay comentarios:
Publicar un comentario